¿Y nuestra salsa?
- Por JAIME DE LA HOZ SIMANCA
- 19 sept 2016
- 4 Min. de lectura
Ernesto Sábato, uno de los antecesores del llamado ‘boom’ de la literatura latinoamericana, citaba siempre la frase que en una noche de arrabal pronunció Enrique Santos Discépolo: “El tango es un pensamiento triste que se baila”. El autor de Cambalache, canción emblemática del aire musical que identifica a la Argentina, ya había entristecido a su pueblo con una frase del tema en mención: “Que el mundo fue y será una porquería”. Así es: “… fue y será una porquería”.
Al margen del efectismo de la frase de Discépolo, y del acompañamiento en el ruego que hacemos con Carlos Gardel en el día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, lo que mayor fascinación me produce es el baile alegre de ese pensamiento triste. No es salsa, por supuesto; pero sí una especie de danza coqueta en la que el abrazo pareciera eterno, y las piernas crean la impresión de aprisionarse hasta los límites de la cópula en el momento en que el bandoneón, el piano y los violines crean una atmósfera de lascivia y provocación recíproca.
Alguna vez le escuché al virtuoso bandoneonista Carlos Buono que el baile del tango, en sus orígenes, estaba reservado sólo para los hombres. Se intentaba, así, alcanzar la supremacía sobre el otro mediante muestras de pasos y pases que otorgaban una autoridad similar a la de los compadritos o cuchilleros. Son recuerdos, como sueños en blanco y negro, pues sobrevino más tarde el baile en parejas, inicialmente procaz y lujurioso, y hoy con una dosis de erotismo sutil no exento de movimientos armoniosos de piernas entrecruzadas y búsquedas ansiosas. Sorprenden –hay que decirlo– las figuras y el transitar incesante por caminos imaginarios en los que sobresalen las ondulaciones de caderas.
El tango y la salsa, quién lo creyera, están ligados de alguna manera. Más, en la estética del baile, y mucho más si nos referimos a la salsa que, desde hace muchos años, se baila en Cali, bastión indiscutible de los actuales estremecimientos rumberos, y ciudad en la que esa música afrocaribe se enaltece a través de escuelas que enseñan desde la niñez. Como en el tango. Y compruébelo usted al enterarse de que en Egipto, en medio de su música mística y las danzas que alaban al Islam, han florecido, juntas, escuelas de tango y salsa entre una juventud arrebatada por el juego de cadencias y el sonido agrupado de dos aires que se tocan por las punta
Pero vamos a la salsa, y que el baile alargado de brazos y besos al final de la pieza tanguera continúe gravitando en las salas elegantes de San Telmo, Almagro o La Boca. Y que los recuerdos aparezcan para mirar entre la bruma a los bailadores duros de Curramba –sin escuela y sin saber de Tango ni de Piazzola ni de Troilo– en sus recorridos por los estaderos de salsa, y mire usted al Negro Ray rindiendo honores a Barreto mediante su agitación de piernas, de aquí para allá, de allá para acá, con sus pantalones ceñidos y el pecho abierto; y a Willy salsita, profesionalizado en el baile después de que un teniente lo sorprendiera bailando en El Malecón una descarga de la Cuba Jam Session, con el uniforme de la policía empapado en sudor,
Era la década del setenta, cuando en Cali seguían dando pasos hacia el fortalecimiento de un baile que nació caótico, agrietado por el enredo de parejas que se movían sin ton ni son mediante vueltecitas repetidas y salticos de sapo que parecían destinados a deshonrar la música afrocubana. Acá, en cambio, solitario y serio, Michi Boogaloo paralizaba la galería con el baile de La Mazucamba del Gran Combo; Santana caía perfectamente en los vacíos del Mambo número cinco, de Pérez Prado, y todos ellos, y más, provocaban el aplauso después de resbalar el último compás de la versión vertiginosa del famoso Tobacco Road, del jazzista Low Rawls. O después de haber agotado la última cabriola de Hormiga en los pantalones.
De esa manera, en medio de un recorrido por El Boricua, El coreano, La Cien, Ipacaraí, Las Vegas, La Isla Antillana, La Troja, Bronx Casino o El Taboga, sitios en los que apreciaba uno aquellos movimientos circulares y giros extremos, lentos y rápidos, cargados de combinaciones de puntas de zapatos, con el agregado de desplazamientos acompasados que se adornaban siempre con deliberadas caídas mientras el estruendo del timbal se confundía con el sonido de la trompeta subiendo al cielo... ¿Qué se hizo todo aquello?
En Barranquilla, todo aquello fue un movimiento espontáneo, una especie de explosión que fue languideciendo con el paso de los lustros y con la entrada inatajable de otros aires musicales de regiones cercanas y países vecinos, y cuya fuerza fue socavando el ritmo musical antillano. El bailarín auténtico, endiablado, hecho de filigranas y tejidos en los pases, fue convirtiéndose en una especie en vía de extinción mientras en Cali se fortalecía el baile a través de aprendizajes en academias y eventos en los que destacaban los concursos entre niños, jóvenes y adultos.
En el final del año 2009, Cali demostró que, efectivamente, es la capital mundial de la salsa, denominación surgida en la década de los ochenta cuando ya la famosa Feria de Cali había sido conquistada por la salsa luego de una lucha feroz con otros ritmos que identificaban la fiesta popular desde su nacimiento, por allá en 1957. Vimos alguna vez los desfiles interminables de las academias salseras a través del salsódromo; también, hemos visto, los campeonatos mundiales de salsa, con sus distintas modalidades, en los que no olvidan al sonero, el bailarín solitario que, desde los barrios populares, impuso, mantuvo y expandió aquella danza, con reconocimiento mundial en los escenarios musicales más exigentes.
¿Y en Curramba, qué? Sobreviven, tal vez, los restos del naufragio. Pero, a propósito de salsa: valga el final para acompañar el interrogante con un homenaje que habría que rendirle, algún día, a Roberto Roena, el gran virtuoso del bongó y uno de los más grandes bailarines que nos deleitó durante décadas, junto a su tío Aníbal Vásquez, inspirador y artífice de la Apollo Sound, la gran orquesta de Roena.

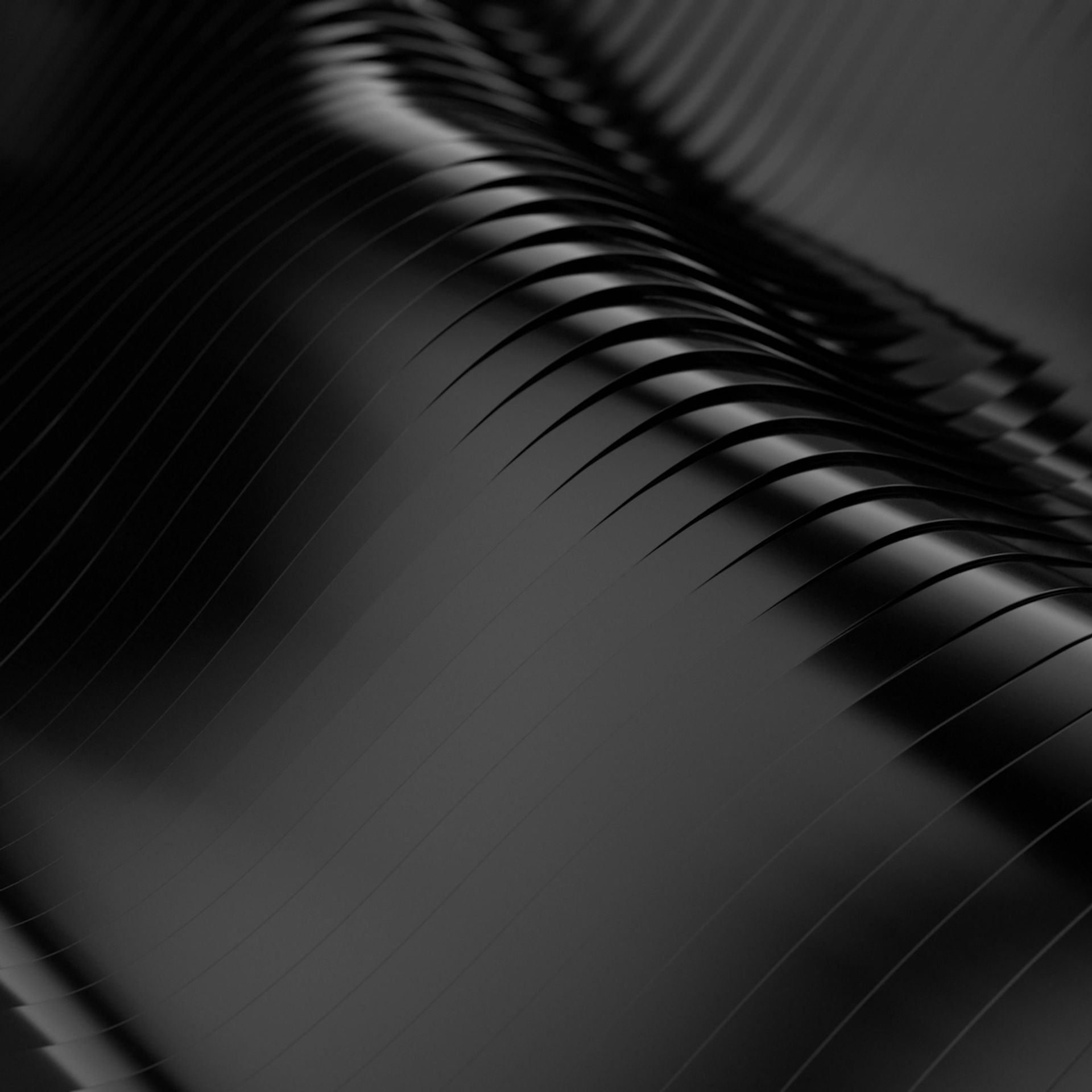
Commentaires